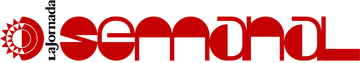 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 29 de noviembre de 2009 Num: 769 |
|
Bazar de asombros La mente en papel Contreras para muchos y Gloria para otros Pájaro relojero: los clásicos centroamericanos Fernando González Gortázar: Premio América de Arquitectura 2009 Poema Alexander von Humboldt: el viaje del pensamiento Houellebecq: Columnas: |
Verónica Murguía Las clases vespertinasDe niña quise tomar clases de ballet. Cuando veía pasar a las bailarinas camino al estudio de danza, con el pelo recogido y las piernas ceñidas por mallas rosas, me parecía lo más glamoroso del mundo. El arte no me llamaba: jamás había ido a un teatro y, para mí, El lago de los cisnes era el de Chapultepec, pero las zapatillas y el tutú representaban la belleza. Ignoraba que, si había una niña que carecía, a ojos vistas, de las cualidades necesarias para ser una bailarina, era yo. Pero mi madre lo había notado y, cuando le pedí que me metiera a danza, me puso a estudiar tejido. Se dio por vencida al mes. Mi hermana y yo nos las arreglamos para tejer unas bufandas tan feas, que hasta el gato las desdeñó cuando las arrastramos por la cocina con la esperanza de que las deshiciera. Mi hermana se las puso al muñeco más viejo que tenía y nos dedicamos a picarnos mutuamente con las agujas. El resto del estambre se lo dimos al gato, quien pudo apreciarlo mejor en bola que en bufanda y que terminó convertido en un nudo con orejas y cola, tan enredado, que tuvimos que liberarlo con las tijeras. Entonces mi mamá me metió a clases de piano. Desde hace años lamento no haber aprendido nada. El piano ha de ser un compañero extraordinario, pero como mi maestra fue la señora Ana, no tuve oportunidad de enterarme. Era una viejecita flaca, cuya casa olía a col hervida. Había pequeños bustos de pasta que representaban a Beethoven, a Mozart y a Tchaikovsky sobre el piano y unas figuritas de vidrio violeta que se ponían verdes cuando hacía frío.
La señora Ana hizo que mi madre me comprara un método y dizque se consagró a enseñarme. No sé cómo supo que yo no servía para la música, pero en cuanto el ruido del coche de mi madre se desvanecía, la señora Ana sacaba una baraja, me servía un vaso de refresco y nos poníamos a jugar “perico”. Platicábamos y me escuchaba con expresión cómplice, mientras me enseñaba a cortar la baraja con el cigarro colgado de las comisuras de los labios. Huelga decir que ya se me olvidó cómo era ese juego, lo que sí recuerdo es que cuando faltaba un cuarto de hora para que llegaran por mí, la señora me sentaba a practicar escalas. Me enseñó a tocar “Los changuitos”, creo que para ahorrarse cualquier reclamación, pero dio igual porque no había piano en mi casa. Mis padres demostraron una prudencia ejemplar al decidir que alquilarían un piano el día que yo demostrara que había aprendido al go. Ese día nunca llegó, y aunque malgastaron el dinero de las lecciones, se ahorraron el alquiler del piano, que me imagino hubiera sido mucho más. Cuando las barajas me fastidiaron, sentí un deseo de estudiar judo y me negué a regresar con la señora Ana. Había leído en el Selecciones del Reader's Digest un artículo sobre un niño esmirriado del que se burlaban todos los compañeros y que, gracias al judo, había derrotado al grandulón de la clase. El uniforme del judo, además, era más atractivo que el tutú. Me imaginé tirando al suelo a todos aquellos que me molestaran en el recreo, a los niños que me jalaban el pelo, a mi hermano, mucho más hábil que yo para los pleitos a golpes. Mis padres se dieron cuenta de que abrigaba esos problemáticos deseos de venganza, porque jamás, a pesar de mis lágrimas, me llevaron a la escuela de artes marciales. Las únicas clases vespertinas a las que me llevaron fueron las de regularización, para que aprobara Aritmética. En tercero de secundaria me dio por pensar que Israel era el lugar del mundo donde me convenía vivir. Mis padres, con la esperanza de que me fuera para allá, pagaron mis clases de hebreo. Mi maestro, un estudiante de Física que había vivido en un kibbutz, tenía la paciencia de Job. Jatelefon metsaltsel (“suena el teléfono”) gritaba yo y mis hermanos, asombrados porque yo dijera algo tan extraño, se iban volados a contestar. No fui al kibbutz, pero durante un año mi familia me aguantó cuando yo decía be bakashá en lugar de por favor y toda rabá, en lugar de gracias. Esas fueron todas mis clases vespertinas. Pero el librero, siempre hospitalario, fue mi refugio y me dio todo lo que me gusta en la vida. Pasaba las tardes en mi casa, peleándome con mis hermanos, como debe de ser. Me dan ganas de decirles a todas las madres que llenan las calles en las tardes, llevando niños aburridos a clases de todo cuanto hay –ajedrez, zumba, karate–: denles un libro. Y no se estacionen en segunda fila. |

