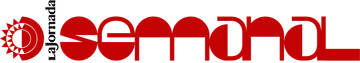 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 13 de octubre de 2013 Num: 971 |
|
Bazar de asombros Lichtenberg: sobre La palabra, el dandi Antonio Gamoneda: sentimentalidad oscura El caso de la mujer azul El rival Tecnología y consumo: Cárcel y libertad Máscara Columnas: Directorio |
Javier Sicilia Lo monstruoso de Dios El poder, que es siempre monstruoso, ha hecho que una buena parte de la imaginación humana conciba el universo de Dios como una monstruosidad. Una de ellas es ese ser compuesto de muchos seres que aparece, con diferentes rostros y nombres, a lo largo de muchas mitologías, relatos religiosos y literaturas fantásticas de Occidente. Recuerdo algunas: Virgilio, en el cuarto libro de la Eneida representa a la Fama –el Escándalo o el Rumor, dice Borges– como un rey numeroso de plumas, ojos, lenguas y oídos. En el inmenso texto religioso del siglo XII, el Visio Tundali, la fiera Arconte lleva en su vientre a los réprobos atormentados por osos, leones, víboras y lobos. Estos seres, que pertenecen a los infiernos, tienen su contraparte divina: la geométrica trinidad cristiana y sus más horrendas representaciones pictóricas: “un solo Dios en tres personas distintas”; los cuatro seres vivientes del Apocalipsis que poseen seis alas cada uno y están llenos de ojos por dentro, o el águila del canto XIX del Paraíso, de Dante, compuesta de miles de reyes justos, que habla –como un símbolo del imperio y del poder– con una única voz y dice “yo” en lugar de “nosotros”. Muchos siglos después, en el frontispicio de la primera edición inglesa del Leviatán –ese símbolo del Estado que anuncia la modernidad–, de Thomas Hobbes, la imaginería del editor colocó a un gigantesco soberano hecho de hombres que señorea una ciudad armado con una espada y un báculo. Aunque fascinante, “la noción abstracta de un ser compuesto de otros seres –dice Borges– no parece pronosticar nada bueno”. De hecho, no ha dejado de revelar y exaltar lo monstruoso del poder, ya sea religioso o político, y de deformar de manera atroz la realidad de Dios.
Fuera de esa desmesura geométrica de los teólogos cristianos llamada la Trinidad y de esas reverberaciones monstruosas que nos hablan más de los sueños del poder humano que del de Dios, Dios carece de representación. Es, como lo dice la mística, y no la imaginación desbordada, el más allá de todo y, por lo mismo, carece de cualquier contenido conceptual y de cualquier posibilidad de representación. Si atendemos al Evangelio –no a los sueños del poder o al maridaje innatural que la Iglesia hizo del César con el Pobre de Nazareth, del Imperio con el artesano Jesús y el pescador Pedro–, Dios no es otra cosa que la pobreza, la sencillez y la impotencia misma de un rostro. Las extrañas palabras de Jesús: “Quien me mira a mí mira al Padre”, dicen que Dios no se expresa por acumulación, sino por reducción. Qué más pobre y más limitado que un rostro y, sin embargo, que más infinito, insondable, misterioso y acogedor. Así como Dios, en Jesús de Nazareth, va al encuentro de los otros cuyos rostros lo desposeen de sí para ir a su encuentro, así también –dice esta extraña revelación–, quien lo mira a él o, mejor, quien mira el rostro de cualquiera y lo sirve, entra en la intimidad de Dios. Esa realidad, dice el Evangelio, que me rebasa, que me vincula a ella, es una piel que nada ni nadie protege, una desnudez que se niega a cualquier atributo, a cualquier acumulación y, por lo mismo, nos abre al infinito. Dios es entonces un vínculo que nos desposee en el encuentro y nos hace ser en el otro más allá de nosotros mismos y viceversa. Nada más lejos de las monstruosidades acumulativa y totalitaria del poder; nada, por lo mismo, más ajeno a cualquier representación. Por eso el poder, a pesar de que, como en las figuras monstruosas a las que he aludido, quiere reducirlo a sí mismo, en realidad se le escapa. Cuando se ama, es decir, cuando se está desposeído de sí, y sólo habita el vínculo del amor, Dios mismo triunfa sobre cualquier poder, sobre cualquier distancia, sobre cualquier muerte. Esa es su verdadera monstruosidad, una monstruosidad que no puede ser representada ni conceptualizada, una monstruosidad inasible porque es vacío de sí, porque es nada, porque es ausencia de poder, porque es vínculo y gratuidad pura. Sólo del vacío de sí, lo sabemos cuando nos entregamos a otro, brota la fecundidad del infinito. Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco, hacerle juicio político a Ulises Ruiz, cambiar la estrategia de seguridad y resarcir a las víctimas de la guerra de Calderón. |

